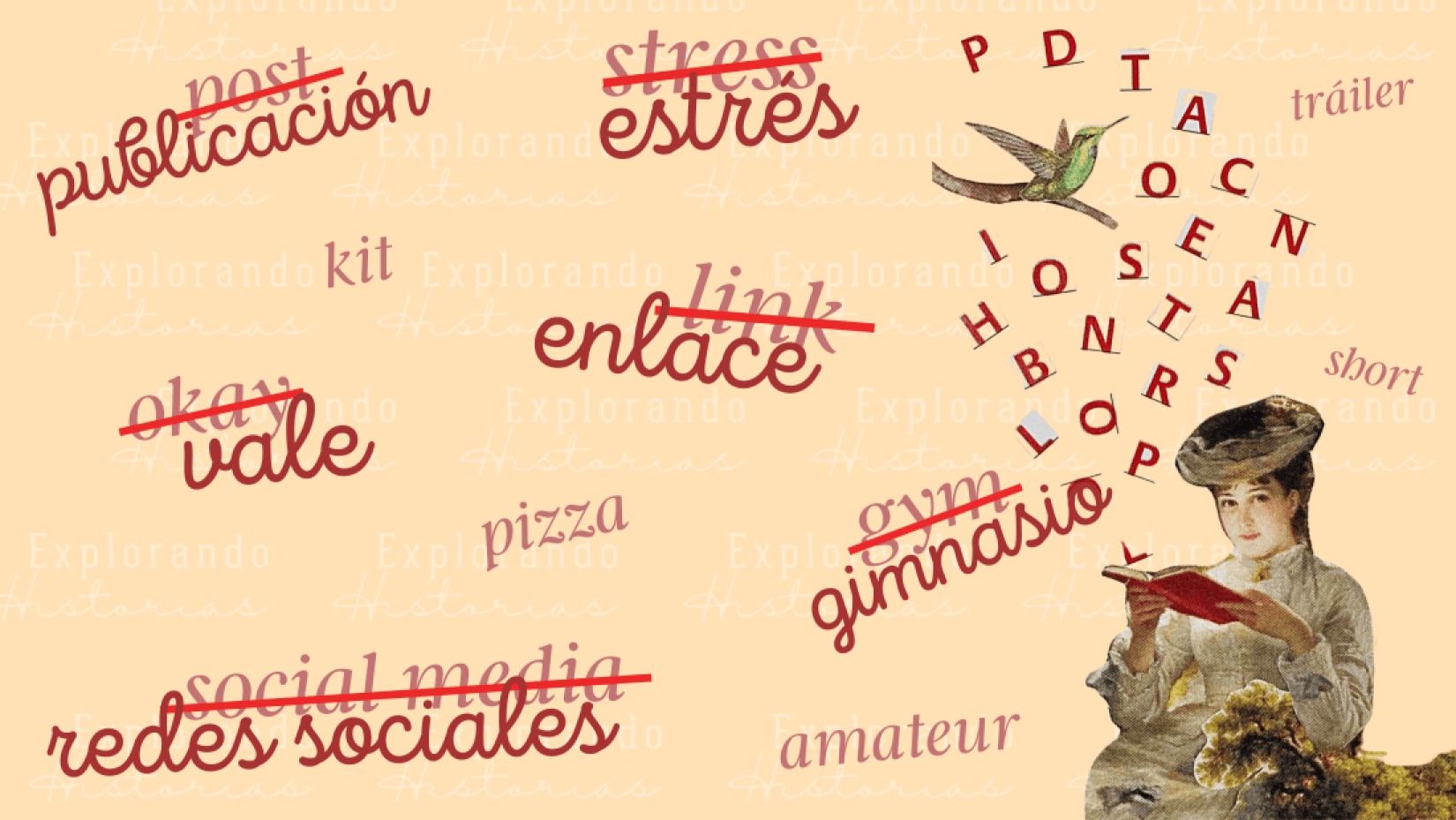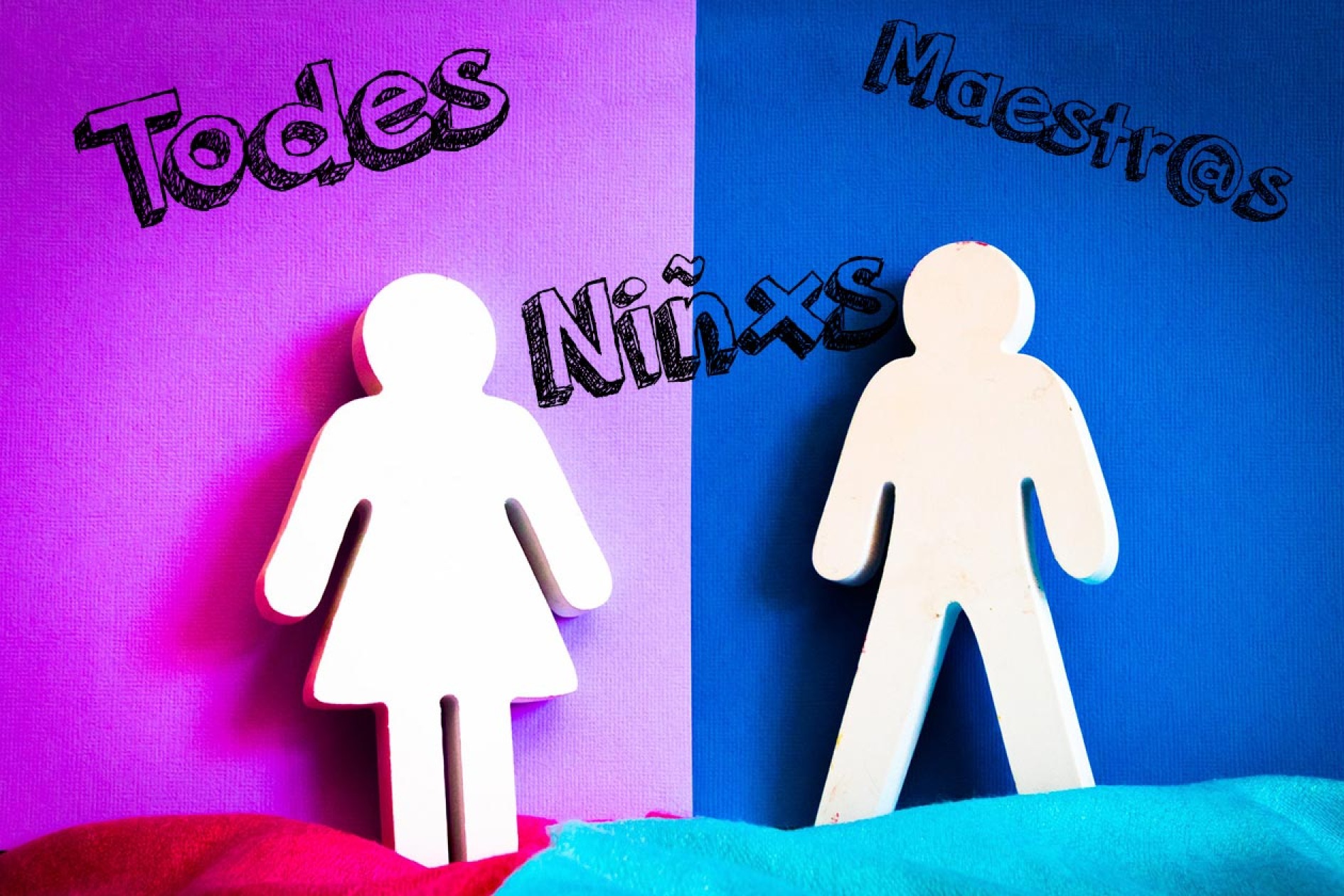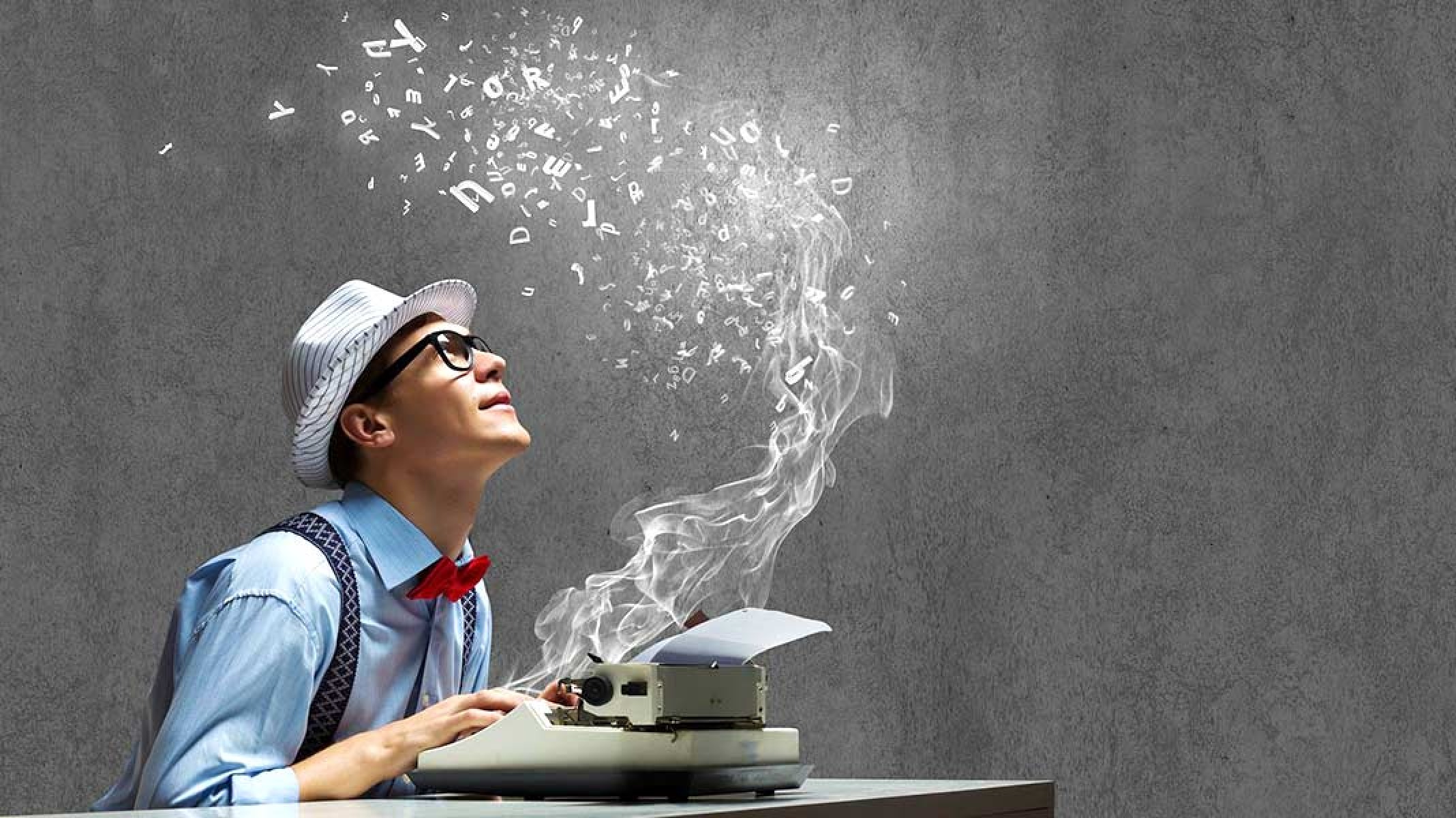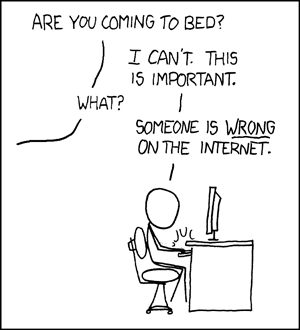noviembre 5, 2021
nerd
julio 1, 2021
Lenguaje inclusivo: ¿una lucha por la visibilidad?
junio 17, 2021
Así escriben los que escriben
marzo 6, 2021
Lo que no sabías del doblaje de voz en películas
marzo 2, 2021
Así nació El Principito de Saint-Exupéry
febrero 8, 2021