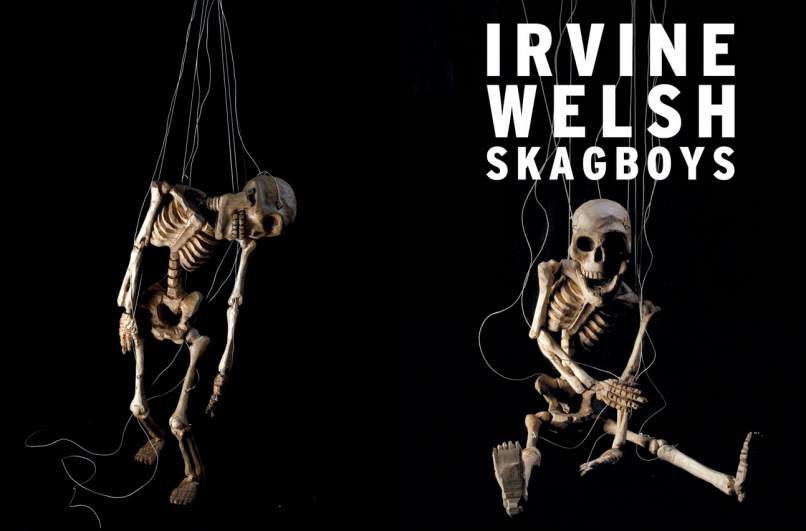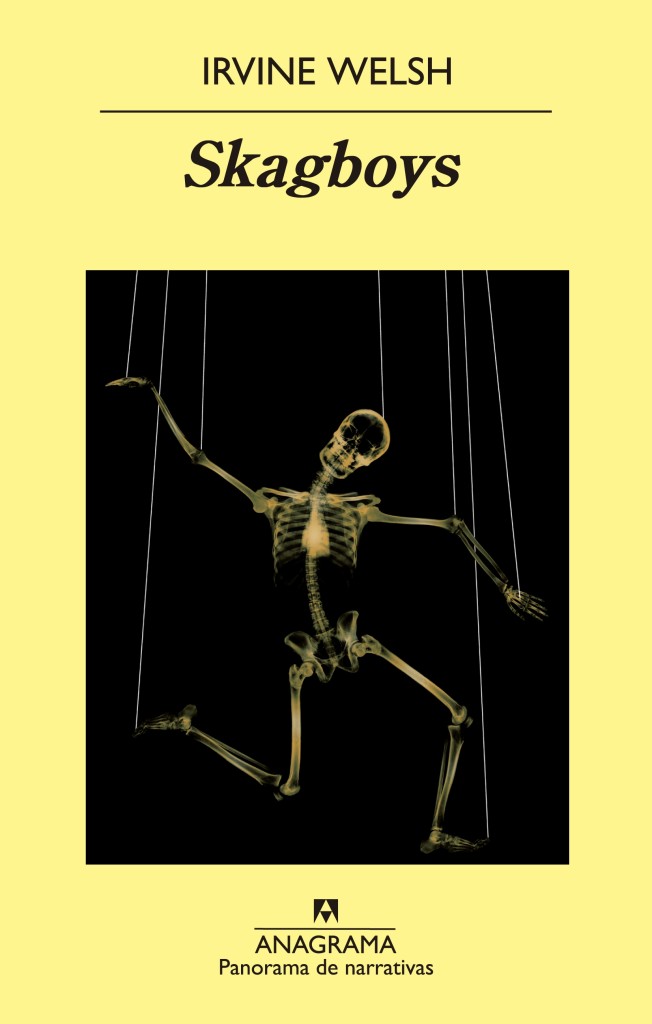
Desde el abrupto surgimiento de Trainspotting en el año de 1993, la figura de Irvine Welsh se ha visto envuelta por un aura multifacética que se mueve ambivalentemente entre lo transgresor y lo mediático.
Con una serie de obras que exploran algunos de los aspectos más grotescos y delirantes de la sociedad occidental, el autor de origen escocés se ha hecho de un más que reconocido nombre dentro de la literatura contemporánea; fenómeno que tiene muchos que ver con su contundente y descarado estilo.
A pesar del amplísimo arsenal de personajes creado por Welsh a lo largo de su carrera; definitivamente, los más amados por sus lectores son aquellos que protagonizan su primera obra, mismos que recibieron un inusitado crecimiento icónico gracias a la adaptación cinematográfica dirigida por Danny Boyle.
Si bien, el autor ya nos había presentado el futuro que le deparaba a Mark Renton y compañía con la descomunal Porno; en esta ocasión, la pandilla de sinvergüenzas de Leith regresa con una nueva novela que se centra en sus años mozos.
Skagboys es un poderoso texto que nos introduce en el auge de la época Tatcheriana; contexto desesperanzadoramente neoliberal donde el desempleo y el hastío se tornan los principales ingredientes que conducen a toda una generación de jóvenes a resguardarse en las adicciones y las conductas criminales.
Como suele suceder en las novelas de Welsh, en Skagboys persiste un ánimo afiladamente transgresor cuyo ingenio no decae un sólo instante.
Situación que se hace palpable mediante un puñado de protagonistas quienes, inconscientemente, casi ignorantes de su propia condición contestataria, se niegan a formar parte de esa maquinaria normalizada que su realidad social y económica les ha impuesto.
Es así como el lector atestigua la evolución de un grupo de individuos tremendamente nihilistas que se desentienden de cualquier tipo de compromiso institucional para abrazar una condición marginal que se torna la única opción frente a una realidad que se destaca por su naturaleza mecánica.
La propia adicción ostentada por estos actantes (aunada a su, muchas veces, “ilegítima” forma de vida) no es más que una metáfora de esa existencia subterránea que persiste bajo la fachada de una sociedad que parece condenada a regirse eternamente por los mismos principios.
Inquietud que, sin ostentar ningún tipo de intelectualismo pretencioso, nos brinda un bosquejo siniestramente apabullante de nuestra civilización.